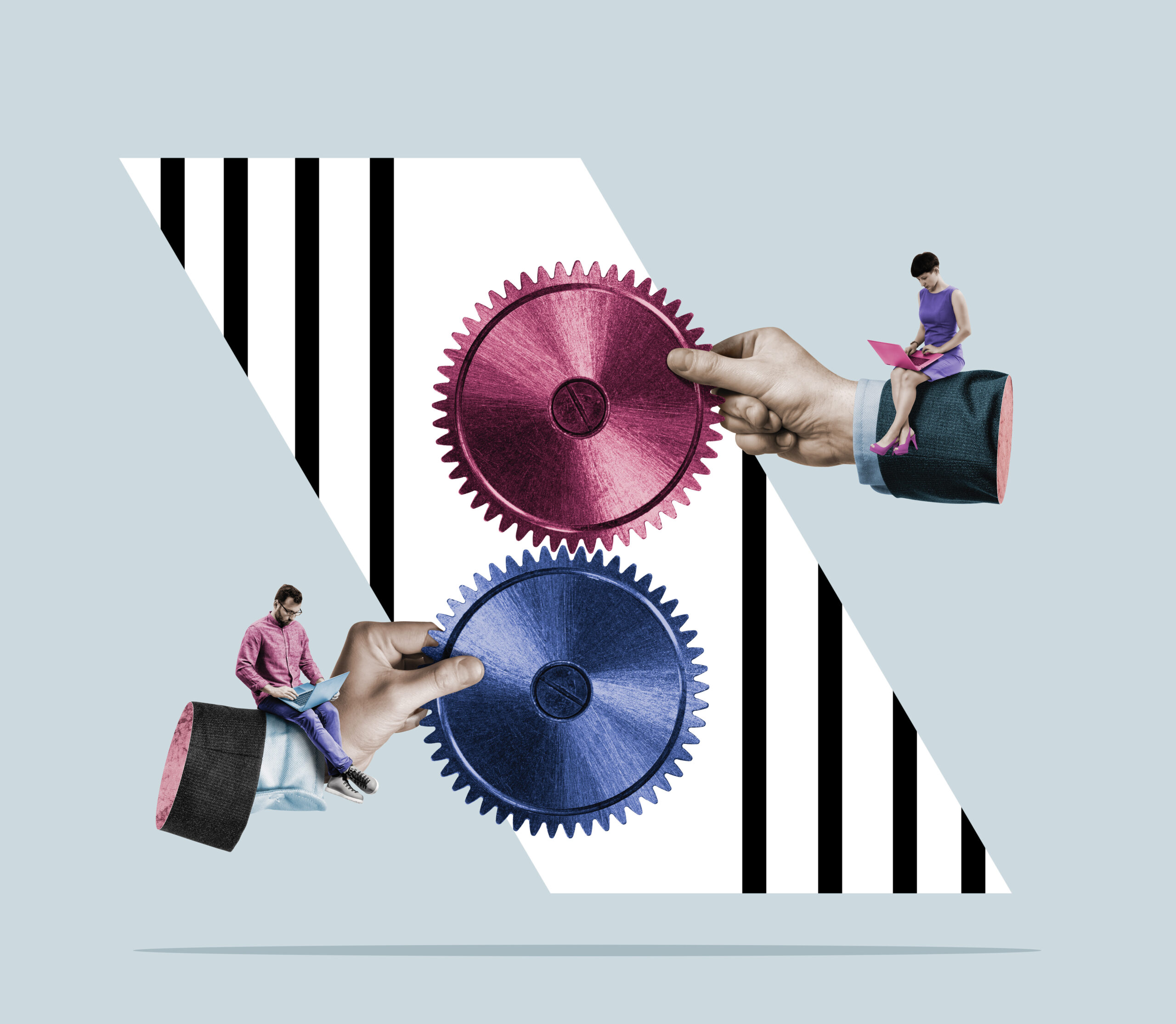Por Paloma Barraza
En el lenguaje feminista, hablar de antimonumentas no es ninguna novedad. Así como sucede con muchos otros movimientos, hemos creado nuestros propios emblemas, códigos y significados. Sin embargo, cuando el término cruza los límites del nicho y llega a otros espacios, no tardan en aparecer miradas confusas y preguntas como: «¿una antiqué?».
Las antimonumentas son intervenciones urbanas de denuncia y memoria colectiva. Generalmente se instalan en el espacio público sin autorización oficial, para visibilizar luchas sociales, exigir justicia y resistir el olvido. Por supuesto, hay quienes prefieren seguir las normas gramaticales y llamarles antimonumentos, pero nosotras decidimos hablar en femenino, porque el lenguaje también se resignifica, porque nuestra historia, dolor y ausencias, tienen rostro de mujer.
El prefijo “anti” se refiere tanto a una oposición, algo que sí resulta conocido en el lenguaje coloquial, como a una subversión del concepto habitual de la palabra que precede. En este caso, monumento. En tal sentido, la resignificación no pretende destruir la idea del concepto, más bien, en términos derridianos, deconstruirla, analizar su estructura ideológica y volverla a edificar desde una perspectiva distinta.
Entonces, como mucha gente podría pensar al ver una figura disruptiva en medio de una plaza, las antimonumentas no son simples respuestas reactivas a los monumentos tradicionales, los cuales, en términos de María Luisa Lourés, denotan piezas de valor representantes de la grandiosidad del pasado que es preciso conservar. Las antimonumentas en cambio, son una reescritura crítica del espacio público y de la memoria colectiva. Su existencia desafía la jerarquía impuesta por la versión oficial y reivindica aquello relegado a los márgenes. En lugar de enaltecer figuras de poder o relatos autorizados, las antimonumentas colocan en el centro del recuerdo a las víctimas, a las resistencias y a las luchas sociales.
Para imaginar su impacto, pensemos en esas estatuas ecuestres diseñadas para adornar rotondas, con próceres de bronce elevados sobre imponentes pedestales. Ahora, coloquemos en su lugar una silueta rosa con los nombres de mujeres desaparecidas frente a un edificio gubernamental. Se trata de un desafío. Una irrupción en la narrativa de quienes escriben la historia desde la supremacía. Un símbolo incómodo de las deudas pendientes del Estado.
En un país marcado por la violencia y la impunidad, las antimonumentas se han convertido en actos de rebeldía feminista. En un contexto donde el sistema falla en garantizar justicia y en preservar la memoria de quienes han sido víctimas de violencia de género y feminicidio, estas intromisiones urbanas se establecen como declaraciones de exigencia y duelo colectivo. Tienen vida propia. La reapropiación del espacio público a través de este tipo de estrategias visibiliza la ausencia de justicia y crea espacios para la reminiscencia, la denuncia y la acción política.
Bajo estas ideas, las antimonumentas han proliferado en el país como cicatrices visibles de la violencia estructural. En la Ciudad de México, la Glorieta de las Mujeres que Luchan se ha convertido en un punto de referencia ineludible: un espacio tomado y resignificado por la resistencia. Donde antes se alzaba un monumento a Cristóbal Colón, hoy se erige la memoria viva de un país reconstruido por innumerables mujeres. Muy cerca, frente al Palacio de Bellas Artes, el símbolo de una mujer con el puño en alto encarna una protesta permanente: el clamor por justicia de miles de víctimas de feminicidio y tantas desaparecidas. En Nezahualcóyotl, Guadalajara, Chetumal, Monterrey, Tuxtla y en muchas otras ciudades, las antimonumentas han surgido sin permiso, pero con la legitimidad irrefutable de la remembranza y la justicia.
Durango no es la excepción. El 8 de marzo de 2025, una nueva antimonumenta fue colocada en la Plaza IV Centenario. Su instalación, lejos de ser un acto impulsivo, fue una exigencia meticulosamente trazada desde el dolor, la dignidad, la rabia y la sororidad. Parece sencillo, pero no lo es. En ningún caso este tipo de protestas lo son. Maniobrar una gran estructura de hierro requiere en igual medida de fuerza y voluntad férrea. No podía instalarse mal. Tampoco podía quedar en el lugar equivocado. La precisión era clave y el ensayo necesario. En esta coreografía clandestina, cada movimiento tenía su razón y cada persona, un papel crucial en la ejecución. Evitar accidentes, garantizar estabilidad, actuar contracorriente: todo formaba parte de una misma misión.
Nunca antes tantas habíamos marchado juntas en Durango. Éramos miles, una poderosa cascada de voces que, al avanzar, sostenía el peso de una historia negada a desaparecer. Al frente, una plataforma de carga encabezaba la movilización, con la encomienda de resguardar el símbolo que pronto ocuparía su lugar definitivo. Desde la selección del diseño hasta la obtención de materiales, hacer el cálculo de la base y lograr el ajuste de hasta el último tornillo, el proceso de instalación fue una obra maestra de mujeres para mujeres. Y se logró sin permisos ni concesiones, con la destreza impuesta por la urgencia de la memoria y el compromiso con quienes ya no pueden alzar la voz.
Para muchos, puede ser un objeto inerte; para nosotras, es un testimonio vivo de una demanda imposible de ignorar. Sin embargo, como ha sucedido en otros estados, la reacción de algunas autoridades osciló entre la indiferencia y la amenaza de remoción. Ante este riesgo, se ha recurrido a todos los cauces institucionales disponibles. Se han dirigido oficios a las autoridades competentes, recordándoles lo siguiente: preservar la memoria no es una licencia política. Se citaron principios de derecho internacional, disposiciones nacionales y precedentes de derechos humanos que avalan el derecho a la protesta y a la reminiscencia colectiva.
No obstante, en este mar de resistencias, hubo corrientes que supieron interpretar lo que representa esta lucha. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas precautorias en favor de la antimonumenta para defender su permanencia, y algunas autoridades, con lucidez y sensibilidad, reconocieron que estos símbolos no irrumpen en el espacio público por capricho, sino porque responden a una deuda histórica. Entre ellas, la instancia encargada de velar por el patrimonio histórico ha mostrado comprensión y respeto. A veces, entre la burocracia y la rigidez institucional, se abren resquicios de entendimiento que permiten a la historia inscribirse en los muros de la ciudad en vez de ser borrada de ellos. Ojalá se demuestre que la preservación de la memoria es compatible con la legalidad y de muchas formas la fortalece.
Pero, más allá de los marcos legales, hay algo que las instituciones no siempre comprenden: estos espacios no se desmontan sin consecuencias. Cada vez que una antimonumenta es retirada, el Estado reafirma su complicidad con el olvido, con la impunidad, con la perpetuación del sufrimiento. Y nosotras lo sabemos bien: cuando nos arrebatan la memoria en un sitio, la reconstruimos en otro. Por eso, defender la antimonumenta en Durango es más que una acción local; es parte de un movimiento mucho más amplio. A lo largo del país, se siguen levantando símbolos donde el Estado ha fallado en garantizar justicia.
Las antimonumentas son heridas abiertas. Son gritos de emancipación. No están ahí por azar ni por antojo. Su ubicación frente a instituciones como el Congreso o los Tribunales es calculada y lleva su dosis de significado. Es un medio para recordar lo que esas entidades no han podido o no han querido hacer. Porque nos violentan, nos desaparecen, nos matan, y no hay legislación capaz de protegernos. Porque la impunidad es la regla y el acceso a la justicia, un privilegio.
Así, la lucha por la memoria se convierte en un acto de afirmación política: las antimonumentas no son meros objetos conmemorativos, son dispositivos de interpelación. Son tenacidad activa al olvido y una declaración pública de la lucha feminista. Los nombres grabados, las placas instaladas, las estructuras erigidas en honor a las víctimas y sus familias acuerpan una voz inquebrantable. La historia nos ha enseñado que lo que incomoda al poder es lo que más necesita ser dicho. Y nosotras, una y otra vez, seguimos encontrando la manera de decirlo: justicia para todas, memoria para siempre
Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota. Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.
![]()